JUAN DE JUNI (JEAN DE JOIGNY)
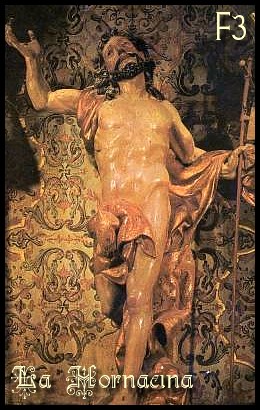 La penetración de las nuevas corrientes
artísticas europeas conoció dos caminos en la España del siglo XVI. Mientras
los artistas procedentes de Italia se instalaron en zonas mediterráneas,
preferentemente Valencia y Andalucía, los llegados de Centroeuropa,
principalmente franceses y germanos, mostraron preferencia por el Norte de la
Península, al que llegaron a través del Camino de Santiago.
La penetración de las nuevas corrientes
artísticas europeas conoció dos caminos en la España del siglo XVI. Mientras
los artistas procedentes de Italia se instalaron en zonas mediterráneas,
preferentemente Valencia y Andalucía, los llegados de Centroeuropa,
principalmente franceses y germanos, mostraron preferencia por el Norte de la
Península, al que llegaron a través del Camino de Santiago.
Dentro de este último grupo, podemos
distinguir tres núcleos principales de asentamiento: Navarra, León y
Valladolid. En Navarra se constituyó una escuela de escultores bajo el influjo
francés, castellano y aragonés, mientras que León fue otro gran centro
artístico con una destacada presencia de escultores extranjeros, destacando la
figura del francés Juan de Juni, que trabajó en esta zona desde el año 1533 y,
tras un breve periplo en Salamanca, acabaría estableciéndose en Valladolid hasta su muerte en el año 1577.
 De origen francés (nació en Joigny, en el
año 1507) y formación italiana plenamente clásica, Juni vino a llenar el
vacío que dejó en la escuela vallisoletana Alonso Berruguete al desplazarse a
Toledo, además de contribuir a dar calidad y carácter a un foco artístico del
que fue figura principal durante más de treinta años. Juni se integró
plenamente en la corriente castellana, más preocupada por la expresión
religiosa que por la belleza y la armonía de las esculturas, y supo adaptar
magistralmente sus raíces del gotico borgoñón (influenciadas por Claus
Sluter) y su relación con el manierismo miguelangelesco a las necesidades
locales del momento, idealizando las formas y ennobleciendo las proporciones.
De origen francés (nació en Joigny, en el
año 1507) y formación italiana plenamente clásica, Juni vino a llenar el
vacío que dejó en la escuela vallisoletana Alonso Berruguete al desplazarse a
Toledo, además de contribuir a dar calidad y carácter a un foco artístico del
que fue figura principal durante más de treinta años. Juni se integró
plenamente en la corriente castellana, más preocupada por la expresión
religiosa que por la belleza y la armonía de las esculturas, y supo adaptar
magistralmente sus raíces del gotico borgoñón (influenciadas por Claus
Sluter) y su relación con el manierismo miguelangelesco a las necesidades
locales del momento, idealizando las formas y ennobleciendo las proporciones.
El historiador Martín González, en su obra
sobre el maestro (1954), distingue tres etapas en su trayectoria artística: una
primera, en la que las formas
resultan cortantes y poco pulidas; otra central, en la que los pliegues de las
vestiduras adquieren una
suave morbidez, al tiempo que el sentido trágico se eleva a sus cotas más
altas, rayando en la violencia, y otra que tendría lugar desde el año 1560
hasta su muerte y se distingue por un retorno hacia la mesura.
La serie de grandes obras de Juni tiene
quizás su punto más algido con el grupo del Entierro de Cristo que se conserva
en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid (1540-44), cuyo modelo volvería
a repetir en el año 1571 para la Catedral de Segovia, y la figura orante de San
Segundo (1572) para su templo de Ávila (F2). En ambas obras,
preludio de la estatuaria barroca, advertimos el dominio de
Juni con el material escultórico (madera policromada en el primer caso y
alabastro en el segundo), además de su completo conocimiento de la anatomía y
de todo lo relativo a la figura humana, tanto en los ropajes como en la
expresividad de los rostros, manos y pies. Según Margarita Estella, el grupo
del Entierro formaba parte de un gran retablo con una sola calle central que lo
albergaba bajo venera.
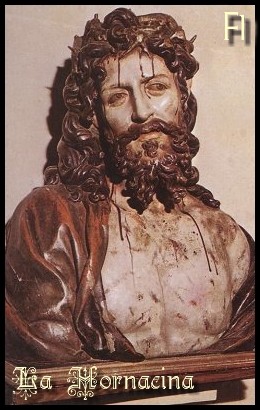 Respecto a su labor retablística, sobresalen
el retablo de la Catedral de Valladolid, concluido en 1562 con grandes
innovaciones tipológicas; el retablo de la Catedral de Burgo de Osma (1550-54),
para la que también labró la escultura de un Cristo Resucitado (F3),
y el de la Capilla de los Benavente, en Medina de Rioseco (Valladolid),
realizado en 1557 y presidido por una soberbia Inmaculada de tipo helicoidal que
constituiría una de las primeras aportaciones hispánicas a la iconografía.
Algunos de los retablos que emprendió en los últimos años de su vida quedaron
sin terminar, caso del retablo mayor de la Iglesia de Santa María, también en
Medina de Rioseco, cuyas trazas correspondían a Gaspar Becerra.
Respecto a su labor retablística, sobresalen
el retablo de la Catedral de Valladolid, concluido en 1562 con grandes
innovaciones tipológicas; el retablo de la Catedral de Burgo de Osma (1550-54),
para la que también labró la escultura de un Cristo Resucitado (F3),
y el de la Capilla de los Benavente, en Medina de Rioseco (Valladolid),
realizado en 1557 y presidido por una soberbia Inmaculada de tipo helicoidal que
constituiría una de las primeras aportaciones hispánicas a la iconografía.
Algunos de los retablos que emprendió en los últimos años de su vida quedaron
sin terminar, caso del retablo mayor de la Iglesia de Santa María, también en
Medina de Rioseco, cuyas trazas correspondían a Gaspar Becerra.
Al igual que otros escultores como Martínez
Montañés, Gregorio Fernández o Luisa Roldán, se le atribuyen un número
desmesurado de imágenes pasionistas, algunas de ellas sin fundamento alguno.
Otras, en cambio, pertenecen a la gubia de sus seguidores, y las menos, caso del
busto del Ecce Homo (F1) o la dramática Virgen de las Angustias de Valladolid, fueron realizadas de su
propia mano. Dicha Dolorosa, una de sus creaciones más populares, supone otra
perfecta fusión entre la trágica expresividad del arte sacro español y las
maneras italianas de la época, propicias al recurso de las redondeces y a la
minuciosidad en los plegados.
Además de un buen número de piezas
irrepetibles, Juan de Juni dejó como legado un camino a seguir,
perfectamente estructurado, hacia el arte barroco, unas claras orientaciones
manieristas y unas enseñanzas magistrales que desarrollaron numerosos
colaboradores y discípulos, en particular Esteban Jordán. Su hijo Isaac de
Juni, también escultor, seguiría igualmente sus pasos con gran dignidad,
llegando a terminar algunas obras que estaban inconclusas a su fallecimiento,
aunque a lo largo de su carrera nunca gozó del prestigio y la popularidad del
padre.
Volver 
 Principal
Principal
www.lahornacina.com
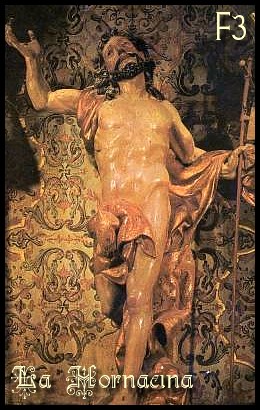 La penetración de las nuevas corrientes
artísticas europeas conoció dos caminos en la España del siglo XVI. Mientras
los artistas procedentes de Italia se instalaron en zonas mediterráneas,
preferentemente Valencia y Andalucía, los llegados de Centroeuropa,
principalmente franceses y germanos, mostraron preferencia por el Norte de la
Península, al que llegaron a través del Camino de Santiago.
La penetración de las nuevas corrientes
artísticas europeas conoció dos caminos en la España del siglo XVI. Mientras
los artistas procedentes de Italia se instalaron en zonas mediterráneas,
preferentemente Valencia y Andalucía, los llegados de Centroeuropa,
principalmente franceses y germanos, mostraron preferencia por el Norte de la
Península, al que llegaron a través del Camino de Santiago. De origen francés (nació en Joigny, en el
año 1507) y formación italiana plenamente clásica, Juni vino a llenar el
vacío que dejó en la escuela vallisoletana Alonso Berruguete al desplazarse a
Toledo, además de contribuir a dar calidad y carácter a un foco artístico del
que fue figura principal durante más de treinta años. Juni se integró
plenamente en la corriente castellana, más preocupada por la expresión
religiosa que por la belleza y la armonía de las esculturas, y supo adaptar
magistralmente sus raíces del gotico borgoñón (influenciadas por Claus
Sluter) y su relación con el manierismo miguelangelesco a las necesidades
locales del momento, idealizando las formas y ennobleciendo las proporciones.
De origen francés (nació en Joigny, en el
año 1507) y formación italiana plenamente clásica, Juni vino a llenar el
vacío que dejó en la escuela vallisoletana Alonso Berruguete al desplazarse a
Toledo, además de contribuir a dar calidad y carácter a un foco artístico del
que fue figura principal durante más de treinta años. Juni se integró
plenamente en la corriente castellana, más preocupada por la expresión
religiosa que por la belleza y la armonía de las esculturas, y supo adaptar
magistralmente sus raíces del gotico borgoñón (influenciadas por Claus
Sluter) y su relación con el manierismo miguelangelesco a las necesidades
locales del momento, idealizando las formas y ennobleciendo las proporciones.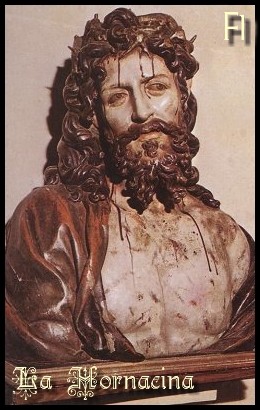 Respecto a su labor retablística, sobresalen
el retablo de la Catedral de Valladolid, concluido en 1562 con grandes
innovaciones tipológicas; el retablo de la Catedral de Burgo de Osma (1550-54),
para la que también labró la escultura de un Cristo Resucitado (F3),
y el de la Capilla de los Benavente, en Medina de Rioseco (Valladolid),
realizado en 1557 y presidido por una soberbia Inmaculada de tipo helicoidal que
constituiría una de las primeras aportaciones hispánicas a la iconografía.
Algunos de los retablos que emprendió en los últimos años de su vida quedaron
sin terminar, caso del retablo mayor de la Iglesia de Santa María, también en
Medina de Rioseco, cuyas trazas correspondían a Gaspar Becerra.
Respecto a su labor retablística, sobresalen
el retablo de la Catedral de Valladolid, concluido en 1562 con grandes
innovaciones tipológicas; el retablo de la Catedral de Burgo de Osma (1550-54),
para la que también labró la escultura de un Cristo Resucitado (F3),
y el de la Capilla de los Benavente, en Medina de Rioseco (Valladolid),
realizado en 1557 y presidido por una soberbia Inmaculada de tipo helicoidal que
constituiría una de las primeras aportaciones hispánicas a la iconografía.
Algunos de los retablos que emprendió en los últimos años de su vida quedaron
sin terminar, caso del retablo mayor de la Iglesia de Santa María, también en
Medina de Rioseco, cuyas trazas correspondían a Gaspar Becerra.