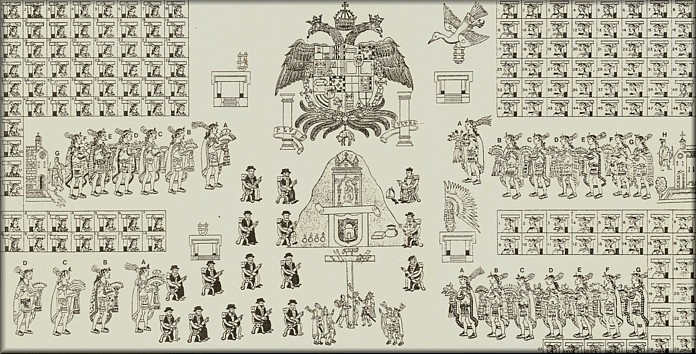
RELATOS BREVES DE AGOSTO (III)
ANOTACIONES SOBRE LOS REINOS DEL PROFETA (1540)
Salvador Marín Hueso
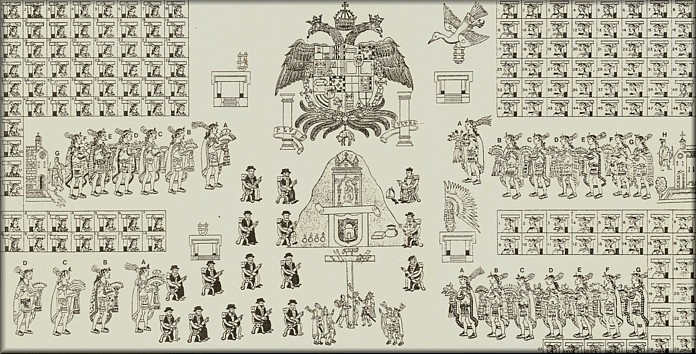
Desde el comienzo, se rechazaron de plano las Anotaciones del padre Salavarría. Incluso los más fervientes partidarios de fray Ginés de Sepúlveda y el derecho de conquista, no pudieron por menos que sentirse incomodados ante lo que reconocieron de inmediato como una sarta de febriles imaginaciones. Bien estaba que los cronistas de Indias dieran fe de toda clase de aberraciones perpetradas por los naturales de allende el mar. Distinto era ubicarlas a tan sólo diez días de marcha desde Orán, en las tierras de Marruecos a las que los Predicadores enviaran a Salavarría para la conversión de los sarracenos. Salavarría daba cuenta de las gentes del Profeta en términos nunca antes conocidos. Dibujaba en las páginas de su manuscrito fabulosas mezquitas tronco-piramidales, en las que los hombres ingresaban descalzos sobre un lienzo de cristales, de forma que la sala de oraciones resultaba una suerte de relicario de la sangre de generaciones enteras, pues jamás se limpiaba, en virtud a una atávica apetencia. Juraba conocer mujeres a las que sus maridos les cosían la boca en la misma ceremonia de la boda, con aplauso de los invitados; niñas a las que se les grababan extraños símbolos sobre la carne en cuanto nacían, a fuego lento, de modo que muchas morían a resultas de tan cruda costumbre. Requisito indispensable para el ingreso en las milicias era el degüello, por parte del aspirante, de víctimas inocentes, asaltadas sin previo aviso en sus casas. Las Anotaciones, en fin, se constituían en todo un catálogo de horrores, coronados por la certeza de que bajo las mezquitas visibles existían otras subterráneas en las que los hombres jóvenes, para ser reconocidos como adultos y demostrar su adhesión al Islam, debían sacrificar con su propia mano a otro hombre. Para Salavarría, la conclusión era evidente. Urgía que las tropas del rey católico empeñaran sus esfuerzos en la conquista toda de las tierras de Marruecos, para salvarlas de tan absoluto gobierno del Diablo, contra el que nada podía la persuasión de la palabra, sin que en esto debiera atenderse a los ánimos tibios, en clara alusión a su compañero de orden, el padre Las Casas. A pesar de su pasmosa irrealidad -o, justamente, a causa de ella- las copias manuscritas de las Anotaciones corrieron de mano en mano, a todo ritmo. El mismo padre Las Casas se hizo con una. Tras su lectura, no pudo evitar una vanidosa evanescencia de triunfo, al contemplar a sus enemigos obligados a tan degradados recursos, a tan infantiles pataletas. Algunos aseguran, incluso, que una copia llegó a las manos del mismísimo emperador, allá en sus guerras alemanas, quien, en su tienda, olvidado por un momento de sus angustias, habría reído de buena gana al leerla, con lacónica sentencia: “¡Ay, Señor, estos frailecillos!”. El eco de las burlas, la diapasón de las críticas, acabó por resonar a las puertas de los desiertos africanos, donde Salavarría permanecía fiel a la misión que se le encomendara años atrás, la puerta de los desiertos africanos desde la que remitiera sus Anotaciones a la península. Dolido, el dominico escribió a la Corte. Suplicaba la convocatoria de una junta extraordinaria, ante la que él mismo, en persona, ratificaría punto por punto lo expuesto en su relación. Ni qué decir tiene que se topó con el silencio como única respuesta, el mismo silencio que le dedicaron sus superiores ante sus ruegos de intercesión. No se rindió. Fatigó los meses porfiando su intento. En folios incansables punteados por el sudor, insistía en el horror en el que día a día le era dado habitar. En la cristiana obligación que asistía a las Españas de reducir a aquellas tierras del Demonio. En ocasiones, el tono era tronante. En otras, se acercaba al lamento. En todas, la palabra acudía al papel desde un horno de fervor y convicción inextinguibles. Al fin, una carta cruzó el mar desde Toledo. Una mano invisible había intercedido en su favor. La mano, afirman algunos, de Bartolomé de Las Casas. La junta quedaba convocada para el primero de diciembre, en el alcázar de Segovia. La presidiría la mismísima regente, y asistirían el Santo Oficio y los Consejos, amén de las Religiones. Salavarría disponía de poco más de tres meses para el viaje. En su respuesta, besó la augusta mano regente, y le prometió que no se arrepentiría de la gracia concedida tan largamente demandada. El primero de diciembre amaneció soleado, sobre la escarcha de un frío transparente. Carruajes y sillas de mano, jubones de brocado y rudos hábitos de capucha se confundían en el patio de armas del alcázar, que alzaba su carisma de lanza frente a la ciudad somnolienta, ignorante de lo que se fraguaba tras sus muros. La junta daba comienzo a las diez. A las ocho, la regente escuchó misa en la capilla. A las nueve, despachó con los secretarios. A las nueve y media, ordenó a sus camareras que repasaran su peinado, y cambió su collar de perlas por un austero broche de nácar, prendido en el centro de su oscurísimo corpiño, en virtud de una difusa intuición. A las diez y cuarto, juzgó prudente presentarse ya ante la junta. En el centro de la sala, un sitial permanecía vacío. Salavarría no había comparecido aún. La regente sorprendió una sonrisa en el rostro de cera de Las Casas. En un principio, el respeto hacia la representante de la Cesárea Majestad mantuvo a la asamblea en un tenso silencio. Poco a poco, un sibilante rumor comenzó a dilatarse por los estrados: el retraso se acrecentaba. Del relajo inicial de una espera despreocupada, se pasaba al enojo, la burla y el descreimiento. En un momento dado, desde el centro del oleaje susurrante del descontento, el maestro pertiguero escaló hasta la regente y se le inclinó al oído. Un enviado de Salavarría solicitaba su ingreso en la sala. Se abrieron las puertas. Enmarcado en un haz de luz lechosa, un joven dominico, enclenque y pálido, sostenía con manos temblorosas un arca enfundada en cuero. Avanzó lentamente, paso a paso, renqueante, como si sus tobillos estuvieran atados el uno al otro, como si temiera caer. Se detuvo junto al sitial reservado al compareciente. Declinó la invitación a sentarse. Concedido el uso de la palabra, agradeció a Su Alteza el privilegio que otorgaba al padre Salavarría, allí presente junto a él, de poder dar fe de sus vivencias en tierras del infiel. El estupor se dibujó en todos los rostros, que se giraron inquisitivos los unos hacia los otros, fingiendo no haber oído bien. Una risa trató de contenerse tras las calvas de los frailes de San Francisco. Una risa que no tardó en sofocarse por completo, en menos, en mucho menos de una fracción de segundo. La regente se clavó las uñas en las palmas de ambas manos, vacías de sangre. El padre Las Casas se llevó las suyas a la boca, vencido por un impulso instintivo e irrefrenable de su estómago. La lanza de un alabardero cayó al enlosado. Un zumbido de moscas sobrevoló, solo y nítido, el aire congelado de la sala. Ahí estaba la última página de las Anotaciones, pendiendo de la mano del fraile inesperado, muda, verdosa y terrible. Ahí estaba, oscilante y desencajada, tonsurada y fétida, con los ojos abiertos en un espasmo de insoportable asombro final, la acusadora e indómita cabeza del reverendo padre del Orden de los Predicadores, micer fray Antonio de Salavarría. |
| Anterior entrega en este |
www.lahornacina.com